.

 .
..jpg)
En este complejo entramado código de medición y control del tiempo, donde el ritmo de la vida cotidiana deja de ser elástico y gratuito para convertirse en un factor mensurable y apreciable, hacen su aparición bajo los diferentes medios de expresión de la época, los menologios.


.jpg)


Así, en San Isidoro de León, el tiempo es sacralizado y vivido al compás de la naturaleza, junto al Pantocrátor y Cosmocrátor, aparecerá la presencia del calendario agrícola mostrando, mes a mes, las faenas campesinas y hasta pastoriles de la montaña y llano leonés colocado bajo la diestra protectora del Cristo Cronocrátor, señor del Tiempo cósmico, inicial y primigenio con su eterno retorno, y del Tiempo presente, fugaz e irreversible que tanto valoraba, sacralizaba y hasta celebraba el hombre medieval (7)


 .
.

En la representación esculpida de San Nicolás del Frago, asistimos al menologio rodeando un hito crucial: la Epifanía; Dios se ha encarnado para redimir a los seres humanos.
.jpg)

.jpg)
Idéntica significación legitimadora entendemos ha de serle atribuida a los menologios de Campisábalos y de Hormaza. Delimitados en sus extremos por una montería y una lucha ecuestre, no puede desconocerse su fuerte carga simbólica, pues si el tiempo humano, cotidiano y cíclico está representado por la lucha contra las fuerzas oscuras del inconsciente, del vicio, del jabalí, la contraposición del triunfo de la Iglesia frente a la herejía, del caballero del escudo almendrado frente al que embraza rodela musulmana (10), es un recurso soberbio para reforzar el mensaje de adoctrinamiento salvífico tendente a predisponer al pueblo para el servicio de Dios.
En Beleña de Sorbe, el calendario aparece enmarcado y sustentado, de izquierda a derecha, por capiteles bíblicos que lo hacen trascender a la mera consideración de un relato teológico sobre el trabajo campesino de valor puramente penitencial.
 NOTAS :
NOTAS :(1) Para ver la bellísima exposición de la manera en que los Caldeos se valieron para medir el tiempo por medio de agua haciéndola pasar a través de vasos de cobre, consultar la obra del Abad M. PLUCHE:“El Espectáculo de la Naturaleza”, 1786, Vol. VIII, pág. 16.
(2) GONZALEZ CUESTA, Belén: “ Análisis de la obra audiovisual”, Segovia 2006, pp. 44-48
(3) Está prescrito descansar, porque el día séptimo Dios reposó de los trabajos de la Creación (Génesis,2,2-3); quien lo viole se hace reo de muerte (Éxodo, 31,12-17).
(4) La vida cotidiana en la Edad Media.
(5) En esta clasificación ubicativa, seguimos el esquema establecido por I.G. BANGO TORVISO.
(6) Le GOFF, J:” La civilización del Occidente medieval”. Barcelona, 1969, pp. 24-25.
(7) Viñayo González, A.: “Pintura románica de San Isidoro de León”
(8) “Maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de mano tuya la sangre de tu hermano. Cuando la labres, te negará sus frutos” ( Génesis, 4, 11-13).
(9) En la Biblia, la imagen pastoril es muy amplia (Sal 49,15; Jer. 22,22; Miq 5,2-6) y el pueblo indefenso es descrito como “rebaño” sin pastor ( Is. 53,6;13,14). Por antonomasia, Dios es pastor de su pueblo (Gen. 49,24: Sal 23; Sir 18,13-14) y por extensión, sus representantes políticos y religiosos.
(10)FRONTON SIMÓN, I: “Imágenes de una sociedad de frontera en torno al 1.200. Campesinos y caballeros en la capilla de San Galindo”. Cuadernos de Arte e Iconografía, Vol. VI,-11.1993. Artículo electrónico. CAC

.JPG)




















.jpg)














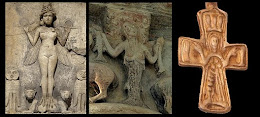

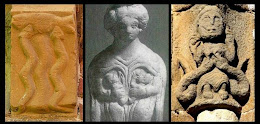




.JPG)


.JPG)






.jpg)




.jpg)
